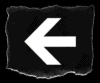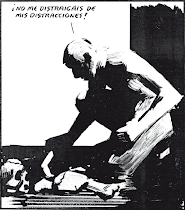“¿Por qué debería preocuparme por la posteridad?
¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”
Groucho Marx.
Que yo recuerde, mi primer gran amor se llamaba Elena. Debía tener entonces cuatro años, uno menos que yo. Su memoria se hace niebla, brumas… Es probablemente uno de los recuerdos más remotos que tengo. En realidad no alcanzaría a contar más allá de dos detalles. Su pelo era rubio y rizado… y jamás hablé con ella.
Que yo recuerde, mi primer gran amor se llamaba Elena. Debía tener entonces cuatro años, uno menos que yo. Su memoria se hace niebla, brumas… Es probablemente uno de los recuerdos más remotos que tengo. En realidad no alcanzaría a contar más allá de dos detalles. Su pelo era rubio y rizado… y jamás hablé con ella.
Más de una vez me calentaron las nalgas al sorprenderme en el patio de las niñas anonadado, mirándola, sin hacer nada que no fuera epatarme con su pureza de ángel, su inocencia, su luz. Recuerdo mi desconcierto cuando tirando feo de mi brazo me arrastraban al otro lado de la valla preguntándome “qué demonios hacías ahí otra vez?”. Nunca supe qué responder. Masajeando mis posaderas magulladas, yo sólo sabía una cosa. Aquel patio era mi sitio. Cualquier otro lugar me era hostil o cuando menos inane. Quería estar con ella. Nada más.
Cuarenta años después uno se pregunta cómo puede un changuito de esa edad enamorarse de algo. Siguiendo qué roles, qué patrones, qué llamada de qué hormonas, sentía uno de repente ese sin vivir, ese peso acá dentro y esa atracción que le hacía saltar vallas para quedarse menso no más en contemplación. La verdad… no me lo explico.
No sé, por supuesto, qué pasó con Elena ni si nuestro romance duró más allá de una semana. Como digo es un recuerdo que tiene más bien la consistencia y la textura de los sueños. El caso es que ahí empezó una de las andaduras más apasionantes de la vida: la búsqueda incansable, más o menos consciente, de esa cosa inasible, ingrávida, que reivindicamos como esencial y que normalmente ni siquiera sabemos definir. Esa entidad, ese algo que, quedándonos tan panchos, venimos a llamar amor.