“Sabemos ya el secreto de nuestros mayores:
Los viejos nunca fueron jóvenes”.
F. Fernán-Gómez.
Ayer vino a verme. Oí su voz llamarme bajito junto a la almohada. Luego soñé con ella.
Cuando mi abuela murió, hace ya muchos años, era apenas un pajarito mojado. Se había ido haciendo pequeña hasta convertirse en una muñeca frágil, difícil de manejar, que vivía en su propio mundo de recuerdos mal mezclados, en un tiempo desquiciado que se alborotaba permitiendo estampas imposibles con familiares de diferentes épocas tomando café sentados alrededor de la misma mesa camilla. Con esos fantasmas queridos se entendió mejor en sus últimos años que con nosotros, un atajo de Déjà vus de nombres intercambiados y rostros difusos que interrumpíamos constantemente el normal devenir de su mundo trastornado.
Siempre, incluso cuando no era ya sino una pasita arrugada de pelo blanco, conservó una luz fiera en sus ojos azules, llenos de vida hasta el día en que, enredada en las filigranas blancas del ganchillo, se le olvidó por fin respirar. Había en aquellos ojos reflejos de mares que nunca vieron y la promesa de una serenidad que nunca tuvo. En aquellos tiempos, se me quedaba mirando con una sonrisa infantil como pensando “sé que te conozco pero no sé quien eres” y de pronto algo amanecía en sus ojos y comenzábamos aquella interminable conversación cíclica:
-Me acuerdo de tu gata. De tu gata blanca sentada en la terraza.
-Sí abuela, la Makua. Ahora vive en el pueblo, conmigo.
-Sí abuela, la Makua. Ahora vive en el pueblo, conmigo.
-Le encantaba sentarse allí, a ver pasar la gente. Qué linda era. Cuando me asomaba a la ventana, ella me maullaba bajito, como saludando. Hace mucho que no la veo. Ya no la tienes?
-Sí, abuela, es que ahora vivimos en el pueblo, en Pozo Hondo, no te acuerdas?
-Aaah, sí, es verdad. En el pueblo.
Y entonces algo se apagaba de nuevo en sus ojos sin agotar del todo su luz, algo se trastocaba en su presente y volvía a mirarte como sorprendida, ajena y cercana a un tiempo,… con cierta guasa, como si fueras tú quien cometía la incorrección de esquivar su memoria, de no llamarte más alto y claro o no existir más nítidamente, sin tanta bruma alrededor. Y luego…
-Eres Karlos, verdad?
-Sí, abuela, tu nieto.
-Sí, abuela, tu nieto.
-Me acuerdo de tu gata. De tu gata blanca siempre sentadita en la terraza…
Pero no siempre fue así. Hasta el día en que una mujer apurada en sus quehaceres cotidianos la arroyó en una esquina con el carrito de la compra, mi abuela fue un toro bravo que envestía la vida más que vivirla y soportaba estoica las putadas que el devenir le tuvo siempre reservadas. Toda su vida luchó contra una adversidad que no entendía pero aceptaba como parte natural de la tarea de estar viva, hasta que a los ochenta y muchos, al romperse la cadera en aquella esquina se le quebraron también las ganas, las fuerzas y el entendimiento.
No acertó a comprender nunca, por ejemplo, por qué su marido luchó en aquella guerra desigual en el bando perdedor y mucho menos que siguiera militando en el mismo bando incluso después de perdida la guerra hasta que, de alguna manera, le costó la vida. Por qué bajo las verduras, en los recovecos del puestito ambulante, mi abuelo escondía propaganda subversiva que repartía mientras a voz en grito anunciaba la exquisitez de sus sandías, sus lechugas y sus cebollas.
Desde mi más tierna infancia hasta el día en que murió, mi abuela fue siempre vieja. Recuerdo que de niño, cuando conseguía husmear en el cajón de sus secretos, no alcanzaba a encajar en mis entendederas a aquella muchacha bella y lozana, aunque ya antigua, que me miraba en blanco y negro desde los escasos retratos de su juventud que mi abuela conservaba a buen recaudo y bajo llave, con la persona mayor, también en blanco y negro, que siempre fue para mí. Sólo al final recuperó una luz y un color que nunca le había conocido, cuando era ya un duende pequeñito, cuando en sus días buenos se reía de todo, de sus olvidos, de las canciones que oía en su cabecita y hablaban de ella, de los seres que estaban sin tener que estar y de los que corríamos tras ella con la cucharita del jarabe. Pude entonces disfrutarla y amarla de una manera más tierna, limpia ya de sus añosos rencores y pesares.
-y cuántos años tengo?
-noventa y dos, abuela.
-Pero, hombre, cómo voy a tener noventa y dos años!!... tendré unos ochenta como mucho –y se moría de la risa negociando su edad en un mundo sin tiempos ni reglas.
A la edad en la que una persona debe tener la oportunidad de un merecido descanso o al menos tiempo y calma para disfrutar de la vida, a mi abuela le cayó encima una pequeña jauría de niños asalvajados que fundían las bombillas de la sufrida vecina de abajo con sus saltos, sus estruendos y sus correrías, y que cuando paraban de perseguirse o pelearse, era para conspirar y urdir la siguiente tropelía, todo en una casita de unos cuarenta metros cuadrados. Éramos nosotros, los tres nietos que hasta esos días le había dado mi padre.
Afortunadamente mi abuela, por aquellos entonces, no se amilanaba fácilmente. Nunca parecían sorprenderle las calamidades pues las consideraba parte del oficio de vivir, ni dio nunca su brazo a torcer frente a la fatalidad. Probablemente y a falta de una razón clara para tanto infortunio, no tuvo otra opción que tomarse la vida como algo estrictamente laboral, no como un tiempo para disfrutar e intentar ser feliz, sino como algo que había que soportar por el mero hecho de estar viva.
Ante aquella repentina invasión, ante aquella pequeña tropa que en continua batahola abría armarios, quebraba vasos, quemaba alfombras, manchaba suelos y paredes y hacía, en fin, añicos cualquier intento de calma y sosiego, tuvo que defenderse con las artes y las armas que su saber y su tiempo le pusieron a su alcance. Empezó siendo la más rápida al sur de Carabanchel en desenfundar la zapatilla y madrearnos las nalgas cuando era menester o así ella lo juzgaba. Pero con el paso del tiempo aquello empezó a no surtir efecto. La zapatilla empezó a no doler tanto y ella tenía que redoblar sus esfuerzos para poner orden. Recuerdo que una tarde fría, con las posaderas bien calientes tras recibir una buena ración de suela, encontré a mi abuela frotándose la muñeca derecha con la otra mano mientras hacía morisquetas de dolor. Empezaba a hacerse daño cuando nos sacudía… y puso remedio. No sé de dónde salió ni cuándo lo estrenó exactamente, pero sí que fue en mis riñones. El palo de la abuela sembró de ahí y durante años el orden, la calma y el terror en la casa.
Llegó a blandirlo con una maestría de ertzaintza y nunca hizo más daño del estrictamente necesario. Una vez dispersada la revuelta o castigado el dislate el palo volvía a su rincón en la cocina y aquí paz. La abuela no fue nunca una sádica ni sacaba ninguna satisfacción con todo aquello. Era simplemente hija de los tiempos de quien bien te quiere te hará llorar, piensa mal y acertarás o la letra con sangre entra. Por aquel entonces los chicos solíamos confundir los cardenales que nos sacaban los profesores con los que traíamos ya de casa, y aunque mis padres nos pegaron en muy contadas ocasiones, la abuela se encargó de que no nos sintiéramos diferentes en un mundo de niños magullados.
Una noche, bajo la cobertura de los ronquidos de la abuela, mi hermano Luis y yo, escocidos tras una buena sesión de jarabe de palo, cometimos el desacierto de hacer una incursión y romper aquel palo represor en trozos no mayores que un palmo de nuestras manos. Volvimos a la cama orgullosos de la fechoría, divertidos, anticipando la guasa. Cuando dos días más tarde mi abuela fue a echar mano y lo encontró de aquella guisa, nosotros estuvimos bufoneando con el tema hasta que algo brilló en sus ojos, dio media vuelta en silencio, despacio, abrió el cajón de las cosas del abuelo y sacó su cinturón de cuero.
Baste decir que esa misma noche, vencidos, marcados y adoloridos, asaltamos su monedero y a la mañana siguiente bajamos a la carpintería más cercana a comprarle a la abuela otro palo de calidades y medidas semejantes a las de el anterior. Aquel, el sucesor, siguió cumpliendo su cometido hasta que las circunstancias fueron cambiando, mi madre Pilar entró en nuestras vidas y el diálogo y la razón vinieron a sustituir a los golpes y se acabaron para siempre los madrazos, las trompadas y las golpizas.
Leyendo esto y sin más datos, alguien podría pensar que la abuela fue para mí un personaje siniestro que amargó mi vida o mis infancias,… y nada más lejos de la realidad. Todo ese asunto de las azotainas, los bastonazos y los correazos se vivían en aquel tiempo sin dramatismos, con la normalidad de las cosas ordinarias. Así era, escocía y punto. Nunca, ni entonces ni ahora, lo dudé, es una certeza: nos quería mucho… a su manera digamos tribal. No fue una mujer tierna o cariñosa en el verbo pero tampoco huraña a la hora de los abrazos o los besos. Igual repartía achuchones que cogotazos, con la misma alegría y espontaneidad.
Es curioso pensar en aquellos tiempos, tanto ha cambiado todo en estos cuarenta años. Son recuerdos en blanco y negro, casi en sepia, medio borrosos. Estampas de una época que parece de otra vida. Recuerdos de noches serenas, de camas con mantas pesadas y almohadas grandes, de madrugones en los que se te confundía el frío con el hambre y el sueño del desayuno, de despertares atolondrados trotando ya camino del colegio entre la bruma helada de la mañana con un mundo de libros pesando en la mochilita.
Me recuerdo sentado, con un vaivén en los brazos extendidos, ayudando a la abuela a devanar madejas. Se nos iba la tarde escuchando la radio o las historias del pueblo en ese devanar, haciendo ovillos que luego mutaban en mantas, jerséis o bufandas en sus manos. Uno ya no sabía si devanaba madejas, el tiempo o la propia vida. La imagen de mi abuela tejiendo es algo atávico, algo inseparable de mi memoria inconsciente.
Recuerdo los olores densos de su cocina, la exquisitez de sus platos caseros, el aroma del pisto, las judías pintas, las patatas a lo pobre. Son aromas que me trasladan al instante a mi niñez, a aquella mesita para cuatro donde nunca hubo lujos pero siempre se comió rico y abundante, entre risas, pláticas y bofetones, empujando siempre con mucho pan. No puedo evitar sonreír cuando recuerdo que no fui capaz, nunca, ni una sola vez, de convencer a la abuela para que nos hiciera torrijas fuera de temporada.
-Torrijas!!?... pero si no es Semana Santa!
-Bueno, abuela, pero ha sobrado pan y nos gustan mucho.
-Anda, anda, no digas tonterías… torrijas en noviembre!! Será posible... –y me echaba de la cocina sacudiendo las manos por delante como espantando moscas o alguna mala fortuna.
Toda aquella época la recuerdo impregnada como de un aire otoñal, como de estar siempre acabándose. Como si el mismo tiempo barruntara los grandes cambios que estaban por llegar. Como si a aquel tiempo se le estuviera acabando siempre el tiempo. Como si todo entonces se supiera ya obsoleto y se abrazara a sí mismo para no desaparecer. No fueron tiempos mejores. Ni peores. Fueron aquellos. Los de la abuela Petra.
Hay mucho amor, mucha ternura, en el recuerdo de la abuela cada vez que viene a verme. Como esta noche. Llega, saluda bajito y se va. Sin aspavientos, igual que vivió. Quién sabe, tal vez haya un lugar, un tiempo, donde habiten los recuerdos. Un lugar donde alguien me espera con los ojos claros, su ovillo de lana, la cama bien hecha y un platito de torrijas… por fin a destiempo.
(Gracias, Suna. Por las de antes, por esta y por las que te rondaré…)

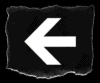


5 dejaron su rastro...:
Esta es posiblemente una de mis Crónicas favoritas. O al menos de las que recuerdo... aún no he releído las de Baamul -pero ya caerá, ya.
Es muy grato leer tus escritos, me hipnotizan y elevan en sosiego y encanto. Un abrazo.
hermoso texto que me hizo recordar a mi abuela.
mi abuela sara era una viejita judía que llegó de rusia antes de cumplir un año, pero siempre sintió que esa era su patria.
era feminista. ella decia: era feminista, antes que las feministas existiesen, porque a mi un hombre nunca me iba a venir a decir que hacer! yo siempre trabaje, porque el dinero domina!
Entonces me decia: vos tenes que trabajar siempre, al menos, para pagar a alguien que haga la limpieza por vos, porque el dia que un hombre te ve limpiando, nunca vas a tener libertad! (jajaa)
Aun me acuerdo de su piel arrugada el ultimo dia que la vi con vida, y aun recuerdo el pensamiento que tuve al verla, pero despues de 15 años o mas, no puedo ponerlo en palabras...
Sabes?
tengo otro blog ademas... que me lo habia olvidado...
www.estosehaceasicorazon.blogspot.com
si, soy serena jaja
Besos
En fin... recuerdos que yo no tuve pero que conserva intactos para mí alguna memoria ancestral que esponja mis emociones, y que gracias a ti puedo leer con la misma frescura que si lo hubiera vivido yo misma.
Gracias.
Qué lindo. Ojalá pudiese escribir yo así de mi abuela, de la mamá de mi mamá. A veces también viene a verme y siempre, siempre me abraza y es suave. Se fue tan pronto...
Gracias. :)
Publicar un comentario
Deja aquí tu rastro...